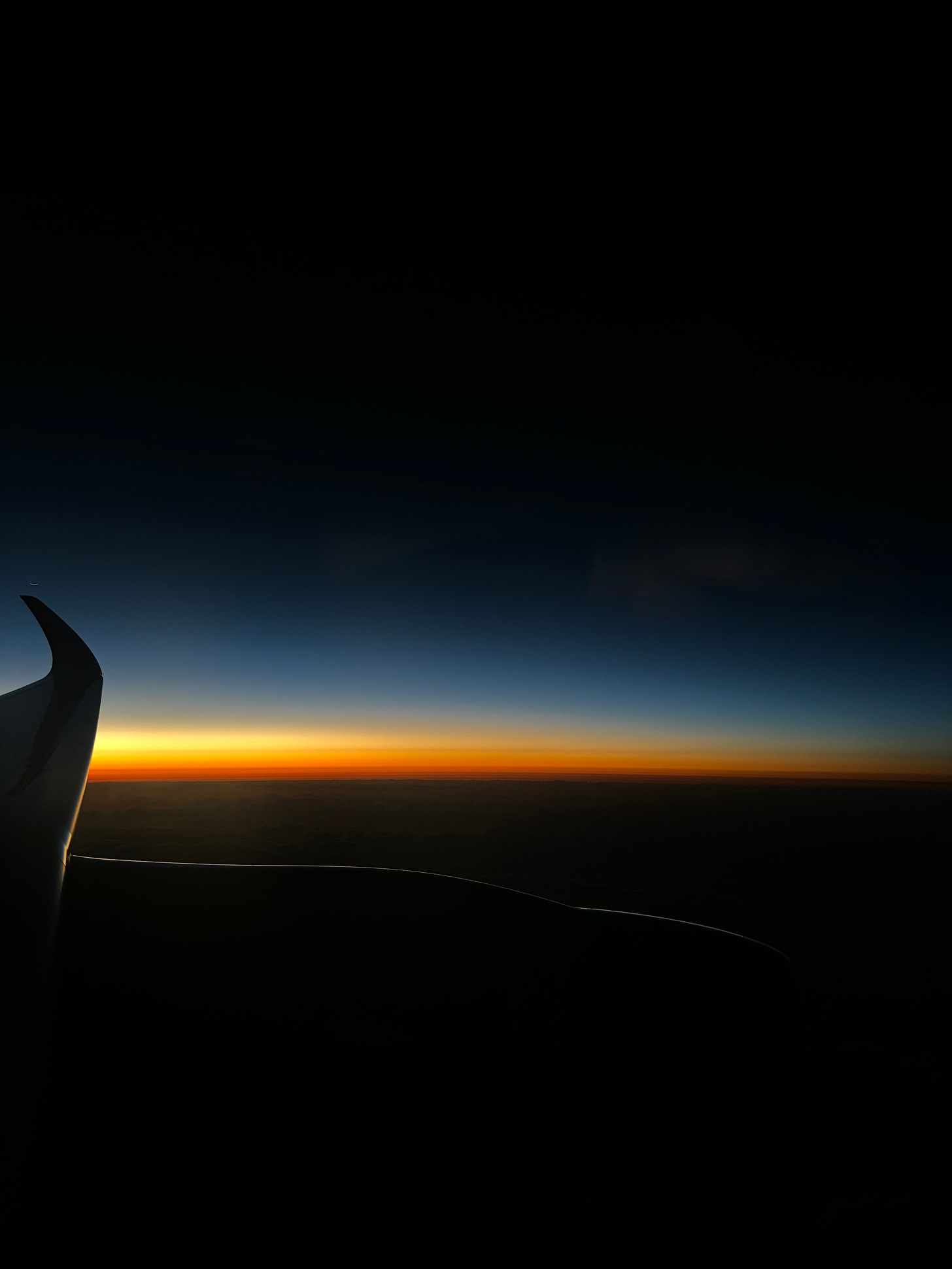Terminaban mis anheladas vacaciones en Colombia y me encontraba en el vuelo de Bogotá a Madrid. Estaba cansada y fastidiada, hasta el punto en el que no podía leer, dormir o escuchar música. Quizás fue el exceso de estímulos a los sentidos durante las vacaciones, o quizás fue el tiempo que tuve para descansar y, en consecuencia, reflexionar. Quizás solo era tristeza.
Por curiosidad, revisé el sistema de entretenimiento del avión y encontré Killers of the Flower Moon, la última película de Martin Scorsese que no había podido ver en el cine. Un excelente wéstern con toque de drama criminal, basado en el libro Los asesinos de la luna de las flores: Los crímenes en la nación Osage y el nacimiento del FBI.
Cuando las más de tres horas de la película terminaron, seguía con esta sensación. Quizás fue la temática misma de la cinta. Quizás era el miedo a volar y, sin dudas, cruzar el Atlántico no ayudaba tampoco. Seguí navegando por el sistema de entretenimiento y encontré la quinta temporada de la serie Young Sheldon, conocida como El joven Sheldon en español. Como solo había visto hasta la cuarta temporada, tenía sentido continuarla. Seis capítulos después, y muy discretamente, reí, lloré y reflexioné. Finalmente, apagué la pantalla para dormir hasta llegar a mi destino.
Young Sheldon es una serie que puedo describir con los siguientes adjetivos: dulce, tierna, compleja y nostálgica. Narra la transición de la infancia a la pubertad de Sheldon Cooper, un niño prodigio con un coeficiente intelectual de 187, nacido en el seno de una familia tradicional de Texas. La serie es un spin-off de la serie The Big Bang Theory, donde Cooper es uno de los principales personajes.
De regreso a Alemania, y con el desajuste del sueño debido al jet lag a mi favor, pude terminar toda la serie en pocos días. Sin embargo, a medida que pasaban los días y disfrutaba de la distracción, caí en cuenta de que “disfrutar del arte" no es necesariamente una palabra en nuestro vocabulario actualmente.
El incidente
Por alguna razón, que seguramente es que nuestros teléfonos nos escuchan y los algoritmos nos ofrecen lo que “queremos”, Instagram no dejaba de sugerirme videos con escenas de la serie. Como me gusta torturarme, me animé a revisar los comentarios hechos por otros usuarios en algunos de ellos. Estos fueron tan absurdos que inspiraron este artículo. Los comentarios iban desde diagnosticar al personaje principal como alguien que padece, cito, “la tríada oscura de la personalidad”, hasta juzgar a la madre como “malvada, egoísta y negligente”.
Lo que me perturbó no fue la cantidad de comentarios, que por cierto fueron muchos, sino la perspectiva desde la que se hablaba. Se juzgaban personajes como si no fueran eso… personajes, caracterizaciones. Se juzgaba una era distinta a la nuestra desde los lentes actuales, donde incluso tenemos más educación y recursos para saber cómo ser mejores padres e hijos. Se juzgaba desde una posición binaria peligrosísima, donde solo puede haber buenos y malos, víctimas y opresores.
Como mencioné antes, el algoritmo no falla y días posteriores encontré publicaciones que iban en la misma línea: desde por qué Rory Gilmore, la adorada protagonista de Gilmore Girls, y Carrie Bradshaw, una de las protagonistas de Sex & The City, eran las “verdaderas villanas”. Para ser claros, no estamos hablando de las clásicas telenovelas mexicanas o turcas, donde la línea entre buenos y malos es clara y los matices no existen. Hablamos de series que, a su manera, muestran la complejidad del ser humano, bien sea desde su rol como padres, hijos, parejas, amigos, etcétera.
¿Qué causa este comportamiento?
Este tipo de reacciones en Instagram no me sorprenden. En primer lugar, la raison d'être de la red social está en crisis. Esta pasó de ser un álbum visual de fotos con momentos idílicos y especiales antes de la adquisición por parte de Meta, a ser una plataforma perfectamente curada con un mayoritariamente fin transaccional: ganas más atención, seguidores o compradores. Es así que se consolidó como la plataforma ideal para los llamados influencers.
Así las cosas llegar a ese punto del péndulo, que promovía una idea de perfección y felicidad absoluta, ha generado que los usuarios reaccionen de forma opuesta. Sumado a eso, tenemos una percepción del mundo más cerrada porque el algoritmo alimenta nuestra burbuja y suponemos que todo lo que nos muestra debe ser como nos gusta o como lo creemos. Daré más detalles sobre este fenómeno en otra entrada, pero lo que quiero que quede claro es que no es un fenómeno aislado, hay una razón detrás de ello.
Por otro lado, muchos se rigen por la idea de que “lo personal es político”. La idea en sí fue buena, pues muchos asuntos graves eran catalogados como parte del ámbito personal y, por ende, no podían juzgarse desde lo público. En mi región se denomina como: “Los trapos sucios se lavan en la casa”. Desafortunadamente, muchos casos de violencia de género e infantil, por dar ejemplo, fueron ignorados o descartados bajo esa premisa.
Sin embargo, hay algo peligroso cuando un movimiento social crece de forma desmedida a través de estrategias para hacerse más mainstream y así alcanzar mayores audiencias: el mensaje puede trivializarse, todo -absolutamente todo- se “problematiza”, los debates pueden carecer de fundamento y la autocrítica se desvanece.
En tercer lugar, estamos en una era donde la medicalización, sobre todo el rol de paciente, parece crecer. Probablemente a causa de la hiperconectividad, el lenguaje médico llega a nuestro vocabulario diario hasta el punto en el que condiciones normales son medicalizadas. Por eso, comportamientos que no necesariamente tienen una raíz psiquiátrica pueden ser interpretados como tal. De repente, preferir un tipo de cobija es un signo de un desorder mental.
Si bien es necesario cuestionar nuestras dinámicas sociales, sobre todo nuestras relaciones interpersonales, es exhaustivo e inhumano interpretar cada detalle de nuestras vidas desde lo racional o gestionar nuestras relaciones como si fuera un checklist. No estamos hechos para actuar bajo ese nivel de racionalidad y me atrevo a decir que ese actuar niega parte de nuestra esencia humana.
Por último, quizás lo más importante, el comportamiento de nuestra generación está marcada por un fenómeno llamado presentismo, donde el pasado es analizado y comprendido exclusivamente bajo los lentes del presente. Esto puede distorsionar la comprensión histórica porque se juzgan eventos, personas y contextos desde una mentalidad del presente, en vez de evaluarlos dentro de su contexto y condiciones históricas reales.
Así, con los lentes de los últimos cinco años de cambios socioculturales en las urbes de occidente queremos juzgar no solo las formas de vida del pasado, incluso si se trata de producciones de ficción como las series que he mencionado. Entender el pasado bajo las condiciones de entonces no implica justificar acciones deplorables, como en el caso de ciertos hechos históricos que me abstengo de mencionar, sino ir más allá y preguntarnos, por ilustrar, por qué se pensaba así entonces y cómo no repetir esas acciones.
¿Cómo disfrutar el arte nuevamente?
Uno de mis capítulos favoritos en Young Sheldon es cuando la madre pierde la fe. No sé lo que se siente sentir fe, entonces pensar en que una mujer que profesa con fervor la misma llegó a perderla fue sorprendente. En este caso, su pérdida se debe a que la hija de personas en su comunidad religiosa falleció de forma trágica. A pesar de sus limitadas capacidades emocionales, de acuerdo a la serie Sheldon tiene autismo, es capaz de ver los cambios en el comportamiento de su madre. Ya no quiere cocinarle a sus hijos, cambió las faldas por jeans y no reza antes de comer. Una noche, y desde su universo científico ateo, es capaz de ayudar a que su madre recupere la fe.
Todavía disfruto del arte porque me desprendo de él, lo disfruto sin hacerme la pieza central. Aspiro a entender al personaje, a comprender sus particularidades. No me importa si es una serie, una película, una pintura, una canción o un libro. No necesito identificarme plenamente con los personajes ni esperar que ellos actúen como creo que el mundo debe funcionar.
La relación de Sheldon con su madre me recuerda, por momentos, la mía con la de mi abuela. Rory Gilmore me recuerda la inocencia de mi juventud y las dificultades de la adultez. Carrie Bradshaw, al igual que la escritora Clarice Lispector, fueron inspiraciones para que perdiera el miedo a escribir públicamente.
En Los ángeles que llevamos dentro, uno de mis libros de no ficción favoritos, Steven Pinker nos habla de la empatía. Nos explica que la capacidad humana para la compasión es un reflejo que no se activa automáticamente por la presencia de otro ser vivo. Podemos sentir empatía hacia familiares o personas de círculos cercanos, pero entre más distancia hay más disminuye esta. Para explicar qué infló este círculo de la empatía a finales del siglo XVIII, cuando el mundo se hizo menos violento, la respuesta fue la literatura.
La lectura, de acuerdo a Pinker, es una tecnología importante para la toma de perspectiva porque te obliga a observar el mundo desde la perspectiva y los sentidos de otra persona, lo que te permite sentir y reaccionar como los personajes lo harían. El autor continúa con esta frase:
Como veremos, "empatía" en el sentido de adoptar el punto de vista de alguien no es lo mismo que "empatía" en el sentido de sentir compasión hacia la persona, pero lo primero puede llevar a lo segundo por un camino natural. Entrar en el punto de vista de otra persona te recuerda que el otro tiene un flujo de conciencia en primera persona, en tiempo presente, que es muy similar al tuyo pero no es igual al tuyo.
Pinker lo llama Empatía. Levinás lo llamaba Alteridad. Yo lo llamo ponerse en el zapato del otro y olvidarme de mí misma de vez en cuando. El arte es la única herramienta que nos queda, en un mundo cada vez más homogéneo, para recordar lo diferente que somos. Quiero seguir disfrutando del arte para recordarme que el mundo existe más allá de lo que vivo, lleno de personas, historias y perspectivas.
Abrazos,
Emy
*
En los oídos mientras escribía: